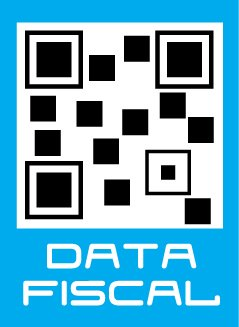13 cosas que no tenés que hacer cuando tu hijo empieza a hablar
Uno de los momentos más esperados en la crianza es cuando tu hijo finalmente dice sus primeras palabras y comienza a hablar. A veces, sin querer, se cometen errores que dificultan el proceso. Te contamos qué es lo que no tenés que hacer.
18 de febrero de 2024

¿Cuándo empieza a hablar un bebé? Cuestiones a tener en cuenta. - Créditos: Getty
Esa primera palabra de nuestro hijo o hija, que tanto esperamos y tanta intriga nos generó, es el resultado de todo un proceso previo que comienza mucho tiempo antes.
“Los primeros tiempos son fundamentales para generar las mejores condiciones de un futuro hablante del idioma en su medio”, explica la fonoaudióloga Irene Muchnik de Sobol.
La especialista, que es miembro del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría, nos anima a que armemos las condiciones que van a propiciar el desarrollo del lenguaje y el habla. Hace hincapié en que, por sobre todas las cosas, no perdamos de vista que este proceso siempre es con otro, y ese otro es humano (no una aplicación tecnológica). Y además, centrado en la estructura dialógica, porque es el fundamento del lenguaje.
Acá te contamos cuáles son los errores en los que NO tenemos que caer a la hora de promover el desarrollo del lenguaje.
Qué es lo que no tenés que hacer cuando tu hijo/a empieza a hablar
1
Creer que el niño nace con un conocimiento previo de la lengua. En realidad nace con una capacidad potencial para hablar y desarrollar lenguaje. Pero para que eso pase, se tiene que encontrar con personas (no máquinas) que armen condiciones para que empiece a construir lenguaje.
2
Pensar que el lenguaje se desarrolla con aplicaciones y dispositivos tecnológicos. El lenguaje se desarrolla en vínculos con otras personas hablantes, con quienes el niño tiene vínculos significativos (personas que le hablan, lo miran cuando hablan, lo escuchan, le valoran la producción y le responden).
3
Descuidar la posibilidad de que el niño tenga un compromiso de su agudeza auditiva. Si no desarrolla en tiempo y forma el lenguaje, y no responde a las verbalizaciones que se le destinan (dentro de las posibilidades de sus recursos), hay que hacer una consulta oportuna.
4
Exponerlo a dispositivos tecnológicos antes de los 3 años. Hoy se sabe que no se accede al lenguaje en interacción con aparatos: es siempre con un otro humano que lo escuche, le hable, lo mire, lo valore, lo acepte y pueda entrar en una dinámica de interacción verbal y de diálogo (algo que no se puede hacer con un aparato).
5
Descuidar el ambiente del entorno. Cuando el bebé comienza a producir emisiones sonoras, no es conveniente que el espacio esté lleno de sonoridades (como cuando está el televisor encendido o hay música detrás). Esas voces y ruidos que invaden todo el espacio abruman al niño. Lo mejor es tener un fondo de silencio para que empiece a hacer juegos vocálicos (para que él se escuche por retroalimentación y a su vez sea escuchado).
6
Otro error muy común es pensar que el desarrollo del lenguaje depende de la cantidad de verbalizaciones que se le destinen al niño (como llenarlo de palabras y estimularlo continuamente). En realidad, el desarrollo depende de las experiencias de interlocución que tenga con otras personas.
7
Desconocer la dinámica de diálogo, que inicia durante el período de balbuceo y consiste en una alternancia de turnos: uno que habla y otro que escucha. Y luego, el que habla le cede el turno al que lo estuvo escuchando. Esto, que parece tan básico y tan lógico, muchas veces, no se produce. Por eso es fundamental que los cuidadores estén dispuestos a escuchar, y no capturados por los celulares y contestando en automático, sin mirar ni mostrar disponibilidad en la escucha.
8
Abrumarlo hablándole todo el tiempo, sin darle espacio para responder (con los recursos que tenga en cada instancia de su desarrollo). Es tan importante hablarle como escucharlo.
9
No prestar atención a las manifestaciones paraverbales, como la mirada, la mímica facial (con sus variaciones de expresión), las actitudes corporales, los gestos, los modos de proximidad y contacto corporal. Cuanto más pequeño sea y menos lenguaje tenga, mejor va a interpretar lo que la otra persona le está manifestando a través de este tipo de expresiones.
10
Olvidar que el afecto y las intenciones se vehiculizan en las cualidades de la voz (más allá del significado de las palabras que se estén pronunciando). Una voz ríspida o estridente, cargada de violencia, o un grito puede llegar a ser muy perturbador para el niño porque vehiculiza violencia.
11
Desestimar las dificultades que pueda tener tu hijo en la dinámica comunicativa. Algunos ejemplos: no mirar el rastro de quien le habla, ser muy silencioso, presentar mucho ensimismamiento con cierta retracción o tener comportamientos peculiares, entre otras.
12
Dejar pasar el tiempo sin que se desarrolle el lenguaje. Esto compromete al niño y lo pone en riesgo psíquico, cognitivo y social. Por eso es primordial acudir a la consulta profesional (al menos para despejar la sospecha de que hay alguna dificultad en la dinámica del diálogo).
13
No tener en cuenta que hay una progresión en la comprensión, también. Cuando es pequeño no comprende todo, pero tampoco no comprende nada. Entonces, hay que hablarle aunque no comprenda el lenguaje, porque así se va nutriendo. Después aparece la verbalización, que es lo que florece de todo ese proceso complejo e interno que fue realizando previamente.
Experta consultada: Irene Muchnik de Sobol, fonoaudióloga (Matrícula Salud Pública 925), miembro del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
SEGUIR LEYENDO


Fiestas en el posparto: cómo vivirlas sin culpas ni exigencias
por Nannu Rosas

Cómo dos mujeres están cambiando la forma de vivir la maternidad
por Redacción OHLALÁ!

Una guía para que las familias acompañen el uso de la IA en casa
por Redacción OHLALÁ!

AyMamucha: Julieta Puleo y la revolución de maternar en comunidad
por Verónica Dema